Reseña de
Daniel Cohen
Daniel Cohen
Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial
Ed. Katz difusión, 2007, 130 páginas
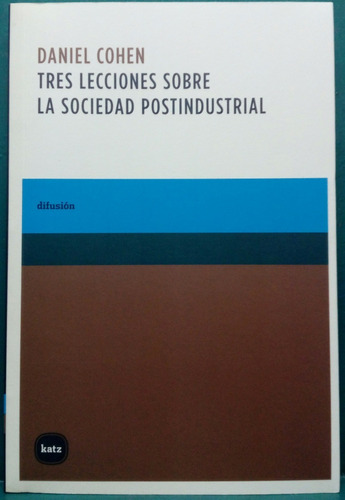
Escrito por Luis Roca Jusmet
Este libro es un breve pero denso ensayo que está basado en tres conferencias de Daniel Cohen, economista de prestigio en Francia que ya presentó una hipótesis polémica en una publicación anterior: Riqueza del mundo, pobreza de las naciones.
Es un libro interesante, con un sugerente planteamiento, aunque algo desigual en su resultado. Resulta algo irregular, ya que aunque las dos primeras conferencias tienen una coherencia entre sí y con la introducción, la tercera conferencia y la conclusión acaban dando al conjunto un aspecto algo disperso. Hay ideas fecundas para entender mejor cual es la etapa actual del capitalismo, aunque elude casi totalmente este término, quizás por no parecer ( ¿ o ser ¿ ) radical. Y ser radical, no lo olvidemos, no significa ser extremista sino precisamente centrar el tema yendo a su raíz.
La introducción y las dos primeras conferencias entran en la cuestión fundamental de cómo abordar lo que acostumbramos a llamar el capitalismo globalizador. Aquí Cohen recuerda con buen sentido crítico que no nos olvidemos que ya hubo una primera globalización hace un siglo y que esta presentaba unos flujos financieros y humanos superiores a la actual. Y que, además, profundizó aún más que en la presente las desigualdades sociales. Por lo tanto estos elementos no pueden considerarse como novedosos, mientras sí lo es la nueva división internacional del trabajo y el efecto que tiene en el imaginario colectivo ( cuyos efectos son reales y no virtuales). Esta nueva división del trabajo tiene que ver con el título del libro, que es el del declive de la sociedad industrial. Ésta podemos definirla como la que giraba alrededor de la empresa entendida como firma y como producción, la cual estructuraba a su alrededor unas clases sociales jerarquizadas unidas por una promesa de promoción social interna y por la fidelidad a la empresa. Como el sociólogo Richard Shennett afirmaba en un ensayo llamado “la corrosión del carácter” esta estabilidad era la que definía al trabajador del siglo XX. Pero actualmente ya no es la firma ni la producción lo que constituye el núcleo central de la empresa, ya que la inversión se efectúa fundamentalmente en el diseño y en la publicidad. La producción cada vez cuesta menos, por una parte por la robotización y por otra por la descolocación de las empresas, que se dispersan por todo el planeta en fábricas tercermundistas ( en las que hay una explotación salvaje de los trabajadores, habría que añadir ). Antes habían accionistas que delegaban en ejecutivos la dirección de la empresa y a partir de ellos se desplegaba una estructura piramidal que llegaba a unos trabajadores, que aunque no estuvieran cualificados formaban una plantilla estable. Ahora los mismos directivos se transforman en accionistas y trabajan herméticamente en sus oficinas separados de una legión dispersa de trabajadores precarios que operan en todos los niveles necesarios. Hay también una nueva división internacional del trabajo en el sentido que los países ricos exportan trabajo inmaterial ( tecnología, comunicación) a cambio de producción material.
Otro tema que presenta Cohen como propiamente específico de la globalización es la relación entre lo imaginario y lo real, cuyo papel es clave y tiene un carácter paradójico. Por una parte la distancia entre lo imaginario y lo real es cada vez más pequeña ( y aquí cita sin desarrollar el tema lacaniano del declive de la función simbólica) y al mismo tiempo las expectativas imaginarias cada vez son más globales ( produciendo efectos reales como el descenso demográfico y la inmigración desesperada de las gentes de los países pobres). Por otro hay cada vez un abismo más grande entre estas exceso en las expectativas imaginarias y la realidad de un mundo real pobre y limitado.